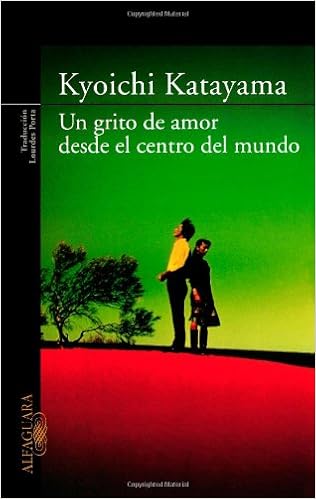A
porta verde do sétimo andar non levaba a ningures. Quero dicir, nalgún momento
debeu ser o paso a outro corpo xa inexistente do edificio, poida que un andadeiro,
unha escaleira... quen sabe! Mesmo houbo quen se molestou en achegarse ao
concello en busca dos planos orixinais, pero estes perdéranse e non había quen
lembrase como fora a forma do vello edificio, construído como ampliación no
rueiro sen nome oficial que fai esquina en Algodón Azul, e que as orixinais
mentes municipais, nun alarde de creatividade, decidiran bautizar como rúa de
Ultramar.
O caso
é que agora a porta verde do sétimo andar non levaba a ningures, e os
empregados non podiamos evitar os arrepíos cada vez que a viamos. Apertabamos
as carpetas arquivadoras contra o peito e fitabamos o chan encollidos cando
tiñamos que pasar por diante dela, como se o non ollala directamente nos fose
defender da ameaza sen nome que a maldita porta representaba.
Hai
uns anos veu un tipo da sucursal belga ao que a nosa actitude lle pintaba un
sorriso paternalista nos beizos cada vez que falabamos do asunto. Abraiábao que
os ferroláns, vivindo como vivimos nunha cidade famosa polo seu racionalismo,
fósemos tan “supersticiosos”, dicía, e afirmaba que a nosa inquedanza se debía
a un fenómeno psicolóxico motivado pola confusión que ao noso cerebro lle
provocaba aquela anomalía arquitectónica, como acontece cando as proporcións
dunha habitación non son adecuadas...
Como
sexa, o tal fenómeno non tardou tres
semanas en afectarlle, e antes do mes e medio pediu o traslado de volta ao seu
país. Vese que o soliño do mediodía que bañaba o seu despacho, no extremo da
planta sétima, dende onde se pode albiscar a Praza de Ultramar, no lle
compensaba ter que pasar tódolos días por diante da porta de marras.
Ninguén
entendía por que, se cegaran tódalas portas dos outros andares cando “cortaran”
o edificio como se fose un pastel ó que lle quitaran unha rebanda, deixaran
aquela do sétimo. A lóxica dicía que a explicación máis obvia sería a correcta,
logo habería que pensar nun abandonado plan de que a porta levase a outra
parte. Unha azueira dicía que houbera intención de poñer alí unha pasarela que conducise
á proxectada e nunca construída torre de en fronte, pero a inexistencia de
probas ou testemuñas deixaba aquilo en dísqueme-dísquemes. Fóra, mirando cara
arriba dende o patio baleiro que quedara no medio, víase a porta colgando no
aire, hipnóticamente verde no medio do gris industrial do resto da construción.
Porén, a porta non se podía abrir, nin sequera se sabía das chaves, así que non
representaba ningún risco.
En
realidade, a porta verde do sétimo andar, afeitos como estabamos a ela, non
tería importancia máis aló de formar parte da mitoloxía particular daquel
centro... se non fose polo de Margarita.
As
almas candorosas recoñécense de camiño, e dende que entrou pola porta soubemos que ía dar problemas “na ofi”.
Margarita era unha rapaza de vinte poucos anos, o seu primeiro traballo,
entraba como bolseira. Miúda, de longo cabelo negro laso, pálida, apoucada.
Falaba cun fío de voz, e parecía todo o tempo como pedindo permiso e asustada de
algo, fitando ao seu arredor como se agardase que se lle foran botar enriba.
Deixábaa e recollíaa do traballo un mozo co mesmo aspecto de agresivo e
perigoso ca un navalleiro.
De
primeiras todo marchou ben. Margarita facía o seu traballo con eficiencia, sen
queixas. Como era moi reservada non perdía o tempo en lerchadas coma faciamos
os máis. Pero cara a fin da segunda semana tivo que subir por primeira vez á
sétima planta a deixar un informe no arquivo —na parte oposta ó despacho do
belga— e, inevitablemente, pasar por diante da malfadada porta. Case era un
rito de paso entre nós, non falto de comicidade ante as suspicaces caras dos
neófitos. Sen embargo, Margarita volveu completamente demudada. “A onde leva a
porta verde do sétimo andar?”, preguntou alteradísima. Coido que ninguén a
escoitara dicir tantas palabras xuntas até aquel momento. “Ouvíanse ruídos do
outro lado... ruídos raros...”. Semellaba verdadeiramente asustada.
Explicámoslle
o que sabiamos da porta de marras —que non era moito, como xa quedou claro—. Dixémoslle
que ás veces o vento, cando a nordesía batía contra a torre, coábase por baixo
da porta e daba a impresión de que se
sentían cousas. Pero non era máis que un espellismo, o asubío do aire. Non
pareceu convencida de todo, pero mandámola tomar unha tila ó Valencia e polo
momento acougou.
Porén,
a partires daquel día, a rapaza cambiou. Estaba cada vez máis inqueda,
tremente, máis branca que acotío. Cada vez que lle tocaba subir ao sétimo
andar, mudáballe a cor. Daba tanta mágoa de vela que ás veces ofreciámonos para
levarlle nós o que fora, pero ela empezou a obsesionarse coa porta. Insistía en
que alí pasaba algo estraño, que non era o vento, que se escoitaban voces do
outro lado. Mesmo a levamos ao patio para que vise por ela mesma como a porta
colgaba no baleiro, como era imposible que se sentise alí bisbar a ninguén,
como non fose o rumor de xente latricando naquel patio. O cal, por outra banda,
non adoitaba pasar. Tanto retrousaba que nós mesmos empezamos a collerlle máis
medo que decote.
O
asunto, secasí, foi a peor. Coa desculpa de ir levar tal ou cal cousa ao
arquivo, Margarita botaba horas alí, e adoito podiamos atopala coa orella
pegada á porta verde, escoitando. Algunha vez a cacharon coa boca achegada ao
marco, borboriñando palabras inintelixibles, percorrendo a superficie lisa cos
seus dedos tremelantes, activos como antenas rastrexando algunha fisura. Volvía
baixar nerviosa, distraída, por veces con bágoas nos ollos ou pegadas de ter
chorado. Empezou a colle-lo costume de escribir notas con caracteres imposibles
de descifrar e metelas por baixo da porta. O máis estraño de todo é que xamais
se atoparon os tales papeliños tirados no patio, onde terían que ir parar
naturalmente. Unha vez pilleina sacando outra nota de debaixo do rodapé. De
primeiras pensei que se trataba do que xa nos parecía normal, pero ó descubrir
a miña presenza, leu apuradamente o papel con ollos extraviados e acto seguido,
facendo un roliño con el, comeuno. “Pero que fas, tola?!”. Non puiden evitalo,
despois arrepentinme, pero no momento agarreina polo brazo e tentei que cuspira
o papel. Aquilo chegara xa lonxe de máis. Margarita deixou saír un berro como
se algo lle doese e protexeuse coas mans, agardando unha labazada. “Mandáronme
eles... non queren que o saibades!!” exclamou.
Aquilo
xa non era nin medio normal. Despois de meditalo un pouco, e desoíndo os rogos
de Margarita, fun falar con Merche, a de recursos humanos —que máis ou menos xa
estaba ó tanto, xa se sabe, as empresas pequenas...—, e conteille o que lle
faltaba por saber. Pareceu xenuinamente preocupada, como era lóxico: unha cousa
era o temor xeral e máis ou menos cómico a aquela endiañada e misteriosa porta,
e outra moi distinta perde-la cabeza como semellaba que lle estaba a acontecer
a aquela rapaciña. Aquela mesma tarde Merche chamou a Margarita á súa oficina.
A moza mostrouse reticente e case espantada polo reclamo, pero non lle quedaba
doutra que ir. Merche recibiuna cun sorriso maternal e comprensivo, pechou á
porta detrás dela e... os máis intentamos osmar algo do que pasaba alí dentro,
pero só soubemos que, unha media hora más tarde Denís, o psicólogo da empresa,
entrou no despacho con certa precipitación. Botaron aínda moito tempo, ben un
par de horas, dentro. Tanto que deu a hora de saír e, aínda que tentamos facer o
zoupeiro un cacho máis, xa sería sospeitoso prolongar a nosa permanencia “na
ofi” máis tempo. Marchamos, pois, e xa entre os grupos que abandonaban o
edificio corrían rumores diversos: que Margarita se trastornara completamente e
tiña visións, que eu lle pegara, que ela me pegara a min, que era sobriña dunha
meiga e afeccionada á ouija...
Como
fose, o seguinte que soubemos, xa á mañá seguinte, é que despois de moito falar
con ela Merche e Denís decidiran mandar a Margarita para a casa e que collera a
baixa por un evidente estrés, a cal chegou confirmada polo médico esa mesma
mañá a través de mail. A rumoroloxía continuou a funcionar uns días pero, como
todo o que deixa de ser novo, perdeu interese ó cabo do tempo, e deixamos de
falar de Margarita.
Dúas
semanas despois do incidente tocoume a min subir ó sétimo andar. Con
resignación pillei o expediente co proxecto sobre a remodelación do parque
infantil da Praza de Cuba, que estaba alí case ó ladiño e que finalmente
resultara adxudicado a outra empresa de Monforte, e dispúxenme a subir. Chamei
o ascensor e, durante a subida, non paraba de cambiar o peso do corpo dun pé ó
outro, mirando ó teito da cabina como se dun intre a outro fose saír despedido
por alí en plan home-bala. A minoración da velocidade marcou a fin do traxecto
e as portas abríronse cun timbre que se me antollou impropiamente alegre. Saín
e enfilei polo andadeiro rumbo ó arquivo. A porta verde estaba uns pasos máis
aló, naquela dirección. Ó pasar por diante boteille unha mirada de esguello,
mestura de noxo, odio e desagrado. Botei no arquivo o tempo imprescindible,
tomei nota mental de que un dos tubos fluorescentes palpebrexaba a piques de
fundirse para pedirlle a Arsenio, o conserxe, que o cambiase, e dispúxenme a
volver ó meu posto de traballo.
Cando
saín, pechando con coidado a porta do arquivo detrás de min, reparei, tras
avanzar un pouco polo corredor, en que asomando por baixo da porta verde había
algo, un cacho de papel formando un triángulo escaleno co baixo da porta. Estou
seguro de que cando pasara un anaco antes alí non había nada. Completamente
seguro. Achegueime cun arreguizo rubíndome polas costas, aniqueime e, sen poder
evitar certo tremor nos dedos, collín o papel. A medida que ía saíndo,
albisquei unhas raias, como uns estraños símbolos escritos en tinta azul. De
primeiras pensei que sería unha daquelas notiñas que Margarita pasaba por baixo
da porta que o vento devolvía agora cara dentro, por moi absurda que resultase
a idea. Pero isto que conto pasou todo nun segundo. De súpeto, o papel
detívose, ofrecendo resistencia, e empezou a correr no sentido contrario, como
se alguén guindase polo outro lado.
Considerado
friamente, o que tiña que ter pasado é que eu levase un susto de morte e
liscase de alí correndo e proferindo alaridos. Con todo, as reaccións viscerais
son imprevisibles, e o meu instinto foi o de aferrar fortemente o papel. Da
outra banda tiraban cada vez máis forte, e o folio engurrábase cada vez máis
entre os meus dedos... ata que rachou. Fixera tanta forza para conseguir a
páxina misteriosa que caín de cu ó perde-la agarradoira, e durante un intre
quedei medio en branco, ata que un pouco de luz se abriu paso no meu
entendemento e con ela un medo atroz. Recuei axudándome coas mans e apoieime
contra a parede, coa respiración axitada e sen deixar de fita-la porta. Foi
entón cando me decatei de que aínda levaba entre os dedos crispados un cacho de
papel branco. Guindeino lonxe de min, como quen espanta un becho velenoso.
Que
fora aquilo? Pero que cona fora aquilo?! Saín escopetado e non quixen nin
agardar polo ascensor, senón que baixei ós choutos polas escaleiras. Decidín,
nun último intre, non comentar aquilo con ninguén. Despois do que pasara con
Margarita, o último que me faltaba era tolear tamén eu e perde-lo meu emprego,
así que me reincorporei á miña mesa e, cando me preguntaron pola mala cara que
traía, desculpeime dicindo que me sentara mal o almorzo. Estaba decidido a
finxir que nada daquilo pasara. Despois de todo... que pasara? Nada. Un folio
tirado no chan. Xa ves ti.
E así
pasaron tres meses. Naquel tempo, non me tocou subir máis á sétima planta, e
comprobei que, polo visto, ningún dos compañeiros que subían manifestaban
síntomas de ter experimentado nada raro. Claramente, déralle importancia de
máis ó asunto.
Foi un
mércores, unha mañá que chovía arreo, cando Margarita se reincorporou. Dadas as
circunstancias tan particulares da súa marcha, pareceunos ben tentar que se
sentise o máis arroupada posible na volta, e decidiramos adornar un pouco a
oficina, mercar unhas pastas e tratar de que aquela xornada fose un pouco
informal e distendida.
Cedo, varios
de nós sentimos unha freada aparatosa. Achegámonos á fiestra, pois por un intre
coidamos que puidera ser un accidente, pero o que vimos era como Margarita se
baixaba do coche. O mozo apeouse tamén e en dúas alancadas alcanzou á rapaza e
agarrouna violentamente polo brazo. Por un intre coidamos que o mangallón lle
ía bater, pero quizais porque nos agaitou vixiando dende o alto contívose,
díxolle algo de malos modos e, ceibándoa cun empurrón, marchou facendo fume
coas rodas renxentes.
Aquel
día, Margarita non tiña paraxe. Estaba intranquila, bulideira. Ría ás
gargalladas case por todo e aparentemente, na superficie, estaba contenta. Pero
estaba tan distinta da Margarita que coñecéramos que resultaba sospeitoso. A
súa axitación foi a máis ao longo da mañá, até que ao mediodía nos decatamos de
que facía un chisco que desaparecera. “Penso que ía ó baño”, dixo non moi
segura Claudia, a de contratación.
Porén,
un cacho despois, pouco antes da hora da saída, escoitamos un berro
estarrecedor, dos que non se esquecen, seguido dun forte peto no patio que non
presaxiaba nada bo. Saímos correndo e alí, espetada contra o chan, estaba
Margarita, coa choliña rebentada. A visión dos miolos feitos papa licuándose
coa choiva fíxome golsar. Escoitábanse salaios e gritos. “Mirade!”, berrou
alguén. Ao erguer as cabezas vimos con estartelado pavor como a porta verde do
sétimo andar amodo, amodiño, se pechaba.