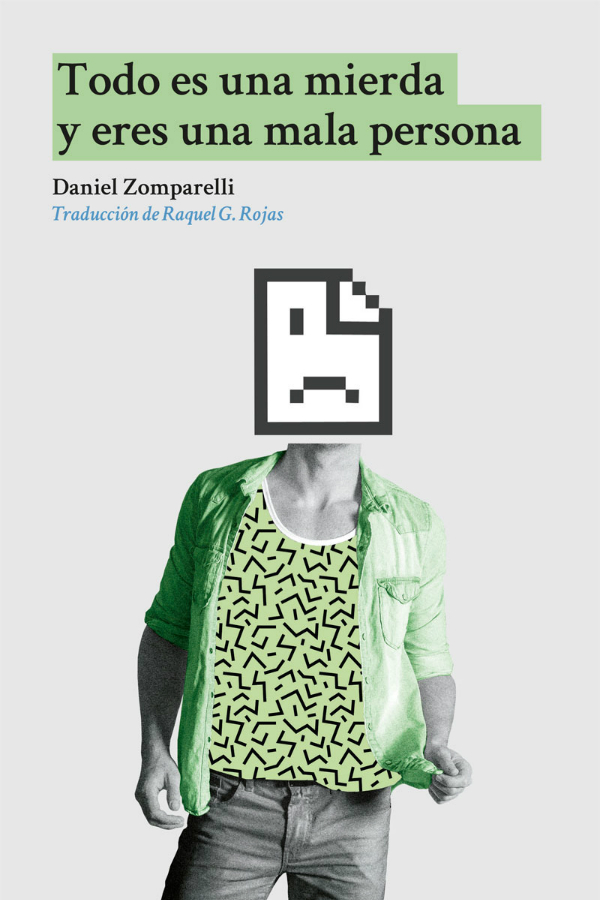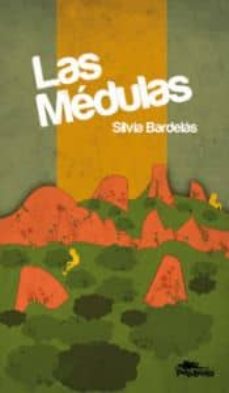Título: El perro Autor: Alberto Vázquez-Figueroa
Año de publicación original: 1975 Editorial: Plaza&Janés (1986)
Valoración: 5/5
“No
—se dijo—. Ese perro no es mi conciencia… Es únicamente mi
miedo… Quizá también mi fatiga; mi hastío de la vida; ese
monstruo que un día, pasados los cuarenta, se aparece a los hombres
y es una extraña mezcla de la vejez que llega amenazando; la
juventud que regresa deformada; el terror a la impotencia y la
incapacidad de aceptar la realidad de que ya estamos más cerca del
fin que del principio…”.
—Alberto
Vázquez-Figueroa, El perro—
No
es que haya leído mucho a Alberto Vázquez-Figueroa. De hecho, que
ahora recuerde, leí su Viracocha,
que me mantuvo enganchado a la lectura por
los peregrinajes peruanos de Alonso de Molina,
si
bien
guardo un recuerdo vago aunque grato, y tengo la idea de haber leído
algún otro de sus títulos de principios de los 2000
—pero
quién sabe si esto no es más que una reconstrucción de la
memoria—. De ser así, título y trama se han hundido en el cieno
del recuerdo, sin perspectivas de que la draga de la voluntad baste a
traerlos de nuevo a flote.
No
obstante, desde hace tiempo —años, realmente, pero el calendario
es una cosa tan elástica y veloz— quería adentrarme en esta
novela corta suya, de la que mi madre me había hablado bien. Parecía
una lectura idónea, por extensión y tema, para un corto periodo
vacacional de apenas unos días. Y la verdad es que no me ha
defraudado.
Publicada
originalmente
bajo el título Como
un perro rabioso
en 1975, se reedita en 1989 con su título definitivo,
El
perro
—elección
mucho más sutil,
en mi opinión, y es de suponer que también en la del autor—. Es
difícil, en el caso de escritores tan prolíficos como
Vázquez-Figueroa, saber en qué punto se debe trazar la línea entre
la obra iniciática y la madura. Lo cierto es que, tan intrépido en
esto como en todo lo demás —aparte de escritor superventas,
nuestro autor ha sido también reportero de guerra, inventor, viajero
empedernido y submarinista, habiendo incluso participado en algún
rescate notable—, Vázquez-Figueroa había
publicado su primera novela en 1953, escrita a los catorce y
publicada a los diecisiete, y
tiene cuarenta cuando publica El
perro,
que supone su duodécima obra. Todavía faltan unos pocos años para
sus sagas más celebres —Tuareg,
Cienfuegos, Océano...— pero
sin embargo ya han
visto la luz algunas de sus obras más apreciadas: Manaos,
Ébano
o la autobiográfica Anaconda,
todas aparecidas el mismo año que El
perro,
si bien de mucha mayor envergadura. Por
tanto, es completamente justo calificar esta obra de novela corta y,
posiblemente, de obra “menor” dentro de la producción de que la
firma.
Su
breve extensión, no obstante —unas ciento treinta páginas, apenas
poco más que un relato hipermusculado—, no debe confundirse con
falta
de intención o aliento,
sino que
se debe a
la concreción del tratamiento del material narrativo. Así,
en El
perro,
nos trasladamos de entrada a una penitenciaria de
un innominado país de Centroamérica donde un represaliado político
sufre trabajos forzados bajo la feroz
vigilancia de un guardián
y su perro.
El
animal recibirá el encargo de matar al preso, y a partir de ahí se
iniciará una persecución despiadada.
Bien,
hasta aquí una peripecia que podría ser la de cualquier peli de
acción de sobremesa de un sábado. Sin embargo, Vázquez-Figueroa va
más allá, y transforma su historia casi en una alegoría política
o incluso sobre la propia naturaleza encarnizada de la vida.
Para empezar, la correría
se desarrolla bajo la moribunda si
bien
aún mortífera dictadura de un tal Abigail Anaya, donde no cuesta
esfuerzo reconocer, si atendemos al periodo de escritura y
publicación y
a los rasgos que del sistema se nos dan,
un trasunto del régimen franquista.
“Todo
cuanto se refería a Abigail Anaya era como una vieja reliquia de
otros tiempos; absurdo régimen fosilizado, perdido en la noche de la
Segunda Guerra Mundial. Durante quince años ejerció la política
del espadón y el decreto indiscutible (…) y luego (…) optó por
teñir de legalidad el oro de su corona; dictó una Constitución,
implantó un Congreso de opereta y se proclamó Presidente reelegible
indefinidamente mientras el cielo le concediera vida y salud, y el
pueblo no votara abiertamente en su contra. (…) allí seguía
Abigail Anaya, trepado en su pedestal y aferrado a sistemas
económicos, políticos y policiales de los tiempos de Hitler”.
Así,
el perro, animal de aptitudes magníficas, se engrandece hasta
alcanzar la estatura de figura mitológica —imposible no pensar en
las Erinias—, representando de un lado el resultado de un orden
político-social acrítico a fuerza de décadas de sometimiento —la
tan manida banalidad
del mal
de Hannah Arendt—, pero de otro también la persecución implacable
de las consecuencias de nuestras decisiones vitales. De
esta manera, no es extraño que acabe dándose una identificación
entre ambos protagonistas, Perro y Hombre, basada en la compresión
profunda de las motivaciones y virtudes del otro, con
los sentimientos encontrados que no pocas veces nos inspiran nuestros
enemigos: el temor enfrentado a la admiración.
Esta despersonalización de los los personajes —solo del humano
llegamos a saber el nombre—, contribuye a darle una dimesión
alegórica al relato, que avanza de forma trepidante hacia su
desenlace, pero también sirve para transitar ente la psique de
ambos, identificándolos y por momentos
llegando a confundir al lector.
Así
pues, el perro se convierte en un símbolo que explica los mecanismos
por los cuales un orden perverso y represor consigue perpetuarse en
el tiempo, el
condicionamiento para la obediencia,
aquel famoso y trillado “el mal triunfa cuando las personas buenas
no hacen nada” —parafraseado sobre poco más o menos, ustedes
disculpen—, y
la persecución cobra una doble dimensión política y ontológica.
“Sus
sueños chocaban siempre con la realidad de que no es posible un
Gobierno —cualquier Gobierno— sin algún tipo de represión, y
eso le desconcertaba.
—Si
encarcelamos a los partidarios de Anaya, estamos concediendo el
derecho a que los partidarios de Anaya nos encarcelen a nosotros en
justa reciprocidad… Y si no lo hacemos, estamos dándoles la
oportunidad de atentar de nuevo contra la libertad de todos…”.
El
texto de El
perro
trasciende así su mera apariencia de peripecia aventurera para
adentrarse en la
reflexión política de calado
con la constatación de que el Derecho es siempre la expresión del
poder, y el ejercicio del Poder
entraña siempre un grado de coerción en defensa de
la pretendida justicia de un orden.
Lo cual nos sitúa entonces frente a la pregunta: ¿cómo se mide la
Justicia de un orden? El viejo Pareto nos diría aquello tan
utilitarista
de “es más justo el orden que aumenta el bienestar del mayor
número posible sin disminuir el de ninguno” —vuelvo a citar de
memoria, ya se hacen cargo—, pero largo y de fino hilado sería el
debate de lo que se debe entender por bienestar.
Desde
el punto de vista humano, esta favoletta
nos habla sobre las ilusiones perdidas y hasta qué punto es exigible
el sacrificio de alguien. Dicho de otra manera, nos sitúa frente a
la comprensión humana del desánimo ante la pérdida de unos ideales
por los que se puede luchar durante un tiempo pero quizás no
eternamente sin obtener recompensa, sobre
el peso del sistema para doblegar el carácter y la necesidad —o de
la
posibilidad,
más bien—
de
recuperar la vida más allá de la política.
“—Fue
una estúpida presunción por mi parte, estoy de acuerdo —decía en
ese instante—. Pero uno siempre cree que puede evitar los errores
que otros cometieron… ¡Mentira! No
somos más listos que los demás, te lo aseguro… Ni yo, ni nadie”.
Finalmente,
el estilo no está especialmente trabajado, con algunas repeticiones
léxicas un tanto descuidadas y un gusto algo naftalinoso en más de
un punto, con algunas consideraciones de
“moralidad” y sobre
los roles de género chocantes hoy día —aspectos ambos
comprensibles
si se considera la fecha de la obra y su público potencial—.