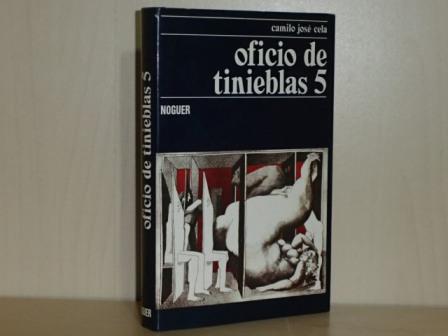
Título: Oficio de tinieblas 5 Autor: Camilo José Cela
Editorial: Noguer (sucesivas ediciones en P&J y Seix Barral)
Año: 1973 Valoración: 3 / 5
“(…) al final el hombre se pierde en un juego de
palabras pero retorna siempre al instinto”
—CJC, Oficio de
tinieblas 5—
Podríamos decir que Oficio
de tinieblas 5 (1973) es una consecuencia natural de la evolución
estilística de Cela desde La colmena
(1951) hasta San Camilo, 1936 (1969).
De ahí en adelante, Cela era muy consciente de que había un punto de no retorno
y que debería dar un paso atrás, como efectivamente hizo, regresando en sus
obras posteriores al método y estilo que había empleado en San Camilo, al que —a diferencia de lo que había ocurrido en su
producción anterior, caracterizada por la diversidad— se mantendría fiel
durante las últimas tres décadas de su carrera con la sola excepción del Oficio de tinieblas, obra que, por otra
parte, no halló continuidad en la producción del gallego.
La disrupción de la lógica narrativa que encontramos en ella
es la respuesta del autor a la pregunta, ¿qué pasaría si olvidásemos las
convenciones literarias? De esta manera, fabrica una ¿novela? sin argumento, es
decir, Literatura sin sustancia, que precisamente hace de la falta de
estructura su estructura y de la falta de sustancia su sustancia.
Según parece, lo que el escritor trataba de lograr era una
especie de escarnio o burla, sátira si se quiere, de cosas como el conocimiento
enciclopédico inútil, construyendo una obra deliberadamente “anti-literaria”,
suponiendo la premisa de que la Literatura es la mayor enemiga de la
Literatura, si bien su propio autor, “introductor” tardío de este tipo de
experimentos surrealistas, dudaba de la eficacia literaria de permitir al
estilo vagar sin control consciente. Todo el texto debe verse como una gran
broma, mezcla de datos históricos y pseudo-históricos incluida, y sobre todo
una revisión e invectiva contra los acontecimientos alienantes de la posguerra
(la obra transcurre treinta años después de esta, cfr. mónada 575) y los
efectos que estos tuvieron en la sociedad y en el propio autor como ejemplo de
aquella.
Así este texto más cercano al poema-río que a la narración,
se caracteriza por rasgos tales como: 1) la explosión de la sintaxis, que salta
hecha añicos, sin apenas presencia de signos de puntuación (“letanía”); 2) la
reformulación contrapuesta y repetición obsesiva, con presencia de la
asociación libre de ideas (da vueltas a lo mismo una y otra vez, con
exploración de los “multipersonajes” y “multiescenarios”, pero trasladando la
fragmentación también al estilo); 3) las presencias míticas (demonios, personajes
históricos, informaciones inventadas…), así como la mezcla de personajes
históricos con otros mitológicos y aun con otros que son alteraciones de
personajes reales, corrupciones o directamente invenciones; 4) reenganche o
encadenamiento de temas dispersos relacionados poéticamente (pinta un mural más
que narra, y en ello reside precisamente el acto narrativo); 5) presencia
insistente de comportamientos anómicos, en especial relacionados con el sexo
(blasfemia, obscenidad, comportamientos desviados —coprofagia, bestialismo,
obsesión con la zona anal, …—); 6) prosa fragmentaria muy poética por momentos;
7) insistencia cíclica en los mismos personajes, muy profusos en cantidad,
donde ese “tú” al que se dirige el texto no es nadie, sino un reflejo de todos
los demás, el espejo por y a través del que los vemos, es decir, el escritor;
8) verbosidad hipergráfica…
Estructuralmente, el libro alterna entre la 2ª y la 3ª
persona —hay también un juego con los niveles: ¿quién anuncia al principio que
el texto es una “purga de mi corazón”: el autor o el narrador?—, cabiendo
preguntarse quién es ese “tú” al que el narrador se dirige —la conciencia del
propio narrador—. Oficio de tinieblas 5
se compone de 1194 textos breves que van cobrando extensión a medida que el
libro avanza (denominados “mónadas” en el propio escrito), pequeñas unidades
poético-narrativas que se relacionan entre sí a través de la unidad estilística
y la recapitulación temática. La numeración de estas piezas recuerda al
procedimiento habitual de edición de los clásicos o bien de los textos
religiosos, añadiendo un nuevo nivel de descaro, como diría el autor, al experimento.
Se lleva al extremo la desarticulación textual, que se
contagia también al elemento narrativo: todo en esta ¿novela? se desintegra,
tiempo y espacio. Todo salta por los aires con el pretendido objetivo de
restaurar la Literatura, de modo que lo único que queda es el lenguaje en sí
con su artificio. Al desaparecer el tiempo, la mescolanza de personajes se
presenta como un circo [de los horrores] que contempla la mutua degradación de
la que da cuenta el cronista, coincidiendo personajes históricos y ficticios en
un limbo atemporal y atópico en una suerte de ucronía perversa.
El Oficio de tinieblas
5 es una obra que debe ser considerada más en su conjunto que pretendiendo
establecer significado unívoco a fragmentos concretos, sin perjuicio de que en muchos
se oculten irónicas cargas de profundidad entre la catarata de trospideces y herejías, como las mónadas
282 o 669, donde inesperadamente apunta contra
la discriminación a los homosexuales o contra los desmanes de las autoridades
civiles y policiales y el uso del terror administrativo.
En ese sentido, también es de resaltar, tomando como ejemplo
lo recién dicho, el efecto liberador que la desaparición fáctica de la censura
tuvo sobre la obra del Nobel gallego, de la cual él mismo, que había sufrido
sus consecuencias, decía que sobre todo resultaba molesta, más que de gran
intensidad. Así, al menos desde su novela La
colmena (1951) hubo aparición de personajes [con comportamientos]
homosexuales en todas y cada una de sus obras de forma explícita. Dejo al
margen la valoración personal del autor: literariamente hay quien ha resaltado
su sorpresa por algunos comentarios de defensa que el escritor incluye en sus
obras, y resalta que normalmente estos personajes suelen salir mal parados en
prueba de la visión negativa de Cela. Lo cierto es que en realidad eso puede
afirmarse de cualesquiera personajes del autor, constituidos por una caterva de
criaturas anómicas, mental y físicamente contrahechas, desviadas, etc., que sin
embargo son observadas con cierta imparcial ternura, un poco a la manera de
como Valle-Inclán —una de las grandes influencias literarias de Cela— definía
el esperpento, que era el resultado de la observación de la realidad cuando el
autor alzaba el vuelo y la contemplaba desde el aire. Según propia declaración,
al Nobel siempre atrajeron y causaron curiosidad los individuos, en tanto que
le espantaban los colectivos.
En definitiva, se puede atribuir la contradictoria opinión
sobre la homosexualidad y otros asuntos a una ambigüedad en el pensamiento del
autor, lo cual procede por una parte de la desarticulación general del mismo,
que nunca o casi nunca presentó en su novelística un sistema de ideas
estructurado, y por otra a la oposición o contradicción que es rasgo
consustancial de su estilo: Cela era más un radiógrafo que un juez, en cuya
producción se defiende sobre todo la desaparición de las restricciones
fisiológicas como forma de liberación de los corsés sociales.
Como en toda la novelística celiana, se arrojan constantes
dardos contra la hipocresía, las costumbres, las políticas, más por la vía de
exponerlas en toda su cruda y ridícula desnudez que por de aplicar un juicio
crítico. Así lo vemos, por ejempo, en la mónada 712 —contra el apartheid, en una obra, no lo perdamos
de vista, de 1973, cuando Mandela estaba aún, y allí seguiría muchos años, en
prisión—, en la 715 —contra la connivencia policial en la comisión de delitos—,
o en la 757 —contra todo tipo de discriminación, la pena de muerte o la
confusión entre justicia y ley—.
Lo que sucede es que el escarnio, más que sátira, que el
autor ejecuta se ve neutralizado por el estilo complejo, fractal y también un
poco por la entonces creciente “adscripción” mainstream de Cela, a cuya crítica probablemente acabó pasándole lo
peor que le puede pasar a la Literatura: volverse inocua —no perdamos de vista
la declarada intención al escribir este libro de restaurar la Literatura—. No obstante lo cual, tampoco puede
obviarse el sentido evidente y marcadamente cómico, burlesco con todo y con
todos, incluido el lector: cobra en este punto importancia interpretativa el
título: se trata de una obra funérea, para declarar la muerte y entierro de muchas
cosas, pero de la Literatura y el oficio de escritor más que ninguna otra: de
la capacidad de aquella para evitar los monstruos que el sueño de la razón
produce.
Lo sorprendente, así pues, del Oficio de tinieblas 5 no es tanto lo que cuenta —aunque poco a poco
uno logre irse haciendo una composición de lugar de los cientos de
microrrelatos que se entrelazan en estas páginas—, sino la enorme coherencia
del estilo recursivo empleado, donde las mónadas van en general cobrando mayor
cuerpo a medida que el texto progresa, y la capacidad del autor para traer de
vuelta una y otra vez los temas ya apuntados —como una letanía, efectivamente—,
construyendo una descomunal “fuga” literaria.
