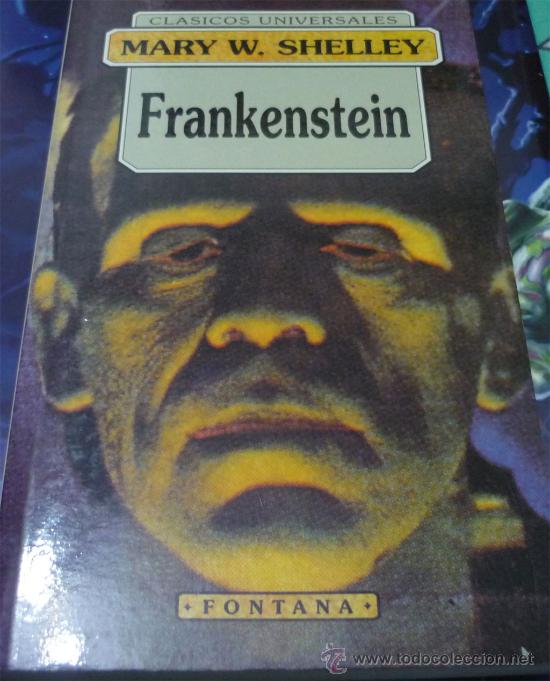
Título: Frankenstein Autora: Mary Shelley Editorial: Fontana
Año publicación: 1818 Año edición: 1994
Valoración: 3 / 5
“Ten
cuidado, porque, no conociendo el miedo,
soy poderoso”
—Mary Shelley, Frankenstein—
Coincide en la Inglaterra de 1818 la publicación de dos
obras que difícilmente podrían ser más distintas entre sí: la una, la despedida
póstuma de una veterana fallecida el año anterior (Persuasión, de Jane Austen); la otra, la primera novela de una
debutante (Frankenstein, de Mary
Shelley), aparecida tal día como hoy. Han querido las veleidades de la gloria
que precisamente fuera el segundo de los textos citados el que conquistara la
condición de mito moderno (esto sin ensombrecer los méritos de Jane Austen,
sino simplemente poniendo de manifiesto su carácter minoritario fuera del
ámbito anglosajón, hasta el boom de los últimos años). Si estilísticamente la
distancia entre la obra de Austen y Shelley es enorme, temáticamente alcanza proporciones planetarias: ya no estamos aquí
ante las peripecias amorosas de una no tan joven en el marco de la buena
sociedad, sino aislados en un barco sombre un témpano de hielo oyendo la confesión
de una vida dominada por el horror y el remordimiento. El dato de esta
coincidencia editorial por lo demás insignificante se trae a colación sólo con
el propósito de resaltar el carácter novedoso de la creación de Shelley.
Nacida en el seno de una familia culta y liberal, hija de
una de las pioneras del feminismo, Shelley empezó su obra como mero
divertimento durante un encierro forzado en la Villa Diodati por causa del mal
tiempo, en una de esas maravillosas vacaciones de meses o años de duración que
se tomaban los genios románticos para descansar de los extenuantes embates de
las musas. Más allá de la de sobra conocida peripecia biográfica que condujo a
la redacción de la obra y su posterior expansión a instancias del esposo de la
novelista (según ella aduce en el prólogo a la edición de 1831), lo que Shelley
consiguió trasciende con mucho la naturaleza del mero ejercicio literario.
Según algunos han resaltado, con Frankenstein se inicia la narrativa de ciencia-ficción. Sin embargo,
a mi entender esta calificación es sólo accidental y, si comparamos el texto de
Shelley con otras producciones posteriores incardinables dentro del mismo
género, comprobaremos de inmediato el total desinterés de la autora por la
materia científica que normalmente suele servir de base —por muy especulativa
que sea— a las obras de esta índole. No cabe duda de que ciertos debates en
boga en la época bullían en la mente de Shelley y sirvieron de inspiración
remota, pero sencillamente la autora decidió no incluirlos en el texto. De
hecho, cuando el capitán Walton interroga a su huésped acerca de las
particularidades de su creación, este descarta en redondo entrar en el más
mínimo pormenor: detalles como la tormenta eléctrica, los tornillos en el
cuello o el cuerpo fabricado a partir de retazos de cadáveres, por mucho que el
cine los haya popularizado, están sencillamente ausentes de la novela, o sólo
muy oblicuamente aludidos.
Lo que sí figura en la obra de Shelley son trazos de la
narrativa gótica o de terror, aunque si los comparamos con otras precursoras
como Ann Radcliffe, bien conocida en la época, las ambientaciones de Shelley
son mucho menos escabrosas —salvedad hecha de algún escenario puntual, como el buque atrapado en el hielo, o la remota isla a donde huye Frankenstein—. Sí está más presente, en cambio, el rasgo romántico
del papel destacado de la naturaleza, ya sirviendo de oportuno tapiz dramático,
ya casi como interlocutor —aunque sea silente— de las imprecaciones del ¿héroe?
pidiendo la muerte. En el momento de su publicación, Frankenstein debía suscitar no poco sobresalto entre sus lectores;
sin embargo, transcurridos ya doscientos años y perdida la inocencia del
público en estas lides, lo que sí pervive en la novela es un hondo sentido de
ambigüedad moral. Atentamente leído el texto, en ningún momento se acaba de dar
la razón a ninguno de los personajes, y si parece otra cosa es debido tan sólo
al peculiar y, según creo, intencionadamente capcioso tipo de narrador que la
autora diseñó.
Frankenstein está
narrada en primera persona en tres niveles. La obra se abre con una serie de
cartas del capitán Walton a su hermana donde refiere vagamente un poco de su
historia personal. Luego, Walton sirve de copista del testimonio de
Frankenstein. Y finalmente, insertado dentro del relato de Frankenstein, está
el de la criatura (que nunca recibe otro nombre que los epítetos de “monstruo”
o “demonio”). Así pues, lo primero a destacar aquí es que el punto de vista
desde el que la historia se narra es el de Frankenstein y, en menor medida, el
de Walton. Sólo a la honestidad de estos dos personajes podemos confiar la
fiabilidad del testimonio de la criatura. Dicho de otra manera, el nivel de
parcialidad del relato es previsiblemente importante, e inevitablemente
subjetivo. Esto, según creo, sirve a dos finalidades opuestas: de una parte,
hacer al lector empatizar con el sufrimiento de Frankenstein; de otra, dejar la
puerta abierta a la evaluación moral tanto de la conducta de este cuanto de la
de su creación.
Ahora bien; ¿quién es este Frankenstein? ¿Es realmente
posible compadecer su sufrimiento? Para quien esto escribe, más allá de la
emoción más o menos abstracta que pueden suscitar los padecimientos de
cualquier semejante, la actitud de Frankenstein es difícilmente asumible.
Victor tiene, como Ahab más tarde, la obcecación del héroe trágico, que se
empeña en cumplir su destino aun a pesar de todas las advertencias de los
oráculos. Para decirlo en términos de andar por casa, Victor Frankenstein es un
niño pijo y mimado —eso sí, con mucho talento y constancia para el estudio—, al
que un día, tras años de investigaciones, un experimento le sale mal y entonces
monta un drama de no te menees. Vamos, que con esta descripción tiene todos los
boletos para acabar convertido en un supervillano de cómic. Pero, ¿lo es?
No cabe duda de que Herr F., hijo de un acomodado
funcionario local y por tanto rico desde la cuna, tiene un elevado concepto de
sí mismo que roza la megalomanía: son múltiples las ocasiones en que afirma que
su tarea se la ha encomendado el cielo, nada menos. Pero a nivel moral, su
comportamiento es francamente objetable: en primer lugar, se arroga el derecho
de dar vida a un ser. Y, acto seguido, cuando ese ser no resulta ser lo que él
espera, lo repudia sin contemplaciones y planea su destrucción. Así explicado,
el asunto de la novela bien podría ser la
naturaleza de la paternidad. Y, según creo, no es descabellado afirmar que,
en cierto sentido al menos, lo es.
No debe perderse de vista que el subtítulo de esta obra es
“… o el moderno Prometeo”. En
resumen, Prometeo fue un titán castigado por Zeus por actuar más allá de lo
debido (según alguna versión, incluso habría sido el creador de la humanidad).
De igual manera, Victor Frankenstein se adentra en el terreno de la creación
divina, pretendiendo incluso mejorar al ser humano —diseña una especie de
superhombre digno de cualquier desvarío pro ario—; aborrecido, en cambio, por
el resultado, recibe el castigo a su osadía de manos de su propia creación.
Introduce en este punto la autora una cuestión interesante, que es la banalidad
de la personalidad de Frankenstein, su prejuiciosa superficialidad: ¿qué
aspecto se debe tener —que nunca es descrito con demasiado detalle— para
concitar semejante odio?
Según creo, tres son los espacios fundamentales en que se
desarrolla esta historia: el teológico, el sociológico y el psicológico.
Respecto al espacio teológico, es una lectura que si bien no
figura expresamente en el texto, tampoco debe perderse de vista, pues para un
lector decimonónico habría sido completamente innecesario el explicitarla. En
este ámbito, el debate que se plantea es “dios y el hombre”, en particular,
¿cuáles son los deberes de un creador respecto a la criatura creada? ¿No es el
abandono que el “monstruo” sufre por parte de Frankenstein una alusión al
abandono que el hombre sufre por parte de dios? En tal sentido, sería a su vez
un canto a favor de la superación, del esfuerzo y la voluntad humanas,
reflejadas en el intento de la criatura de revolverse contra su vengativo
hacedor e imponer su criterio, reclamando los cuidados que legítimamente
merece. ¿No somos nosotros para dios lo mismo que la criatura es para
Frankenstein? ¿No levantamos su afán de destrucción al contemplarnos igualmente
defectuosos, lejos de sus sueños?
Por lo tocante al espacio sociológico, se centra este en el
debate de la socialización y la delincuencia, más exactamente en la necesidad
de no segregar a los delincuentes de la sociedad a fin de que estos puedan
permanecer debidamente insertados en la comunidad humana a la que se pretende
que finalmente sean útiles, una orientación que como poco gozaba de singular
impulso desde el benthanismo. La criatura, así, muestra unas dotes morales e
intelectuales nada desdeñables, y es el constante y violento repudio de la sociedad el que lo conduce a desarrollar
una falta de empatía hacia los demás miembros de la humanidad. Es el
extrañamiento, la alienación, lo que conduce a la delincuencia; concepto que,
dados los acontecimientos de los últimos años, no podría estar de mayor
actualidad.
En lo que atañe, ya para acabar, al espacio sociológico,
plantea la cuestión de la depresión / egoísmo vs. la responsabilidad y la generosidad. Frankenstein representa,
en primer término, la noción de la tristeza egoísta, aquella que conduce a
pensar excesivamente en uno mismo al margen del bienestar ajeno: la frustración
por su fracaso aniquila cualquier indicio de compasión hacia su criatura, e
incluso cuando esporádicamente esta surge ante el razonado discurso de su
oponente, lo hace sólo para ser de inmediato sofocada por su obcecación: las
cosas, o son como las ve Frankenstein, o no son —puesto que él se apresta a
destruirlas—.
Pero aún podemos ir un paso más allá y cuestionarnos si el
“monstruo” realmente existe. Que exista o no es irrelevante para su clara
naturaleza de metáfora —representando la depresión: dice el protagonista en
cierto momento: “El miserable morirá
cuando no halle a quien hacer desgraciado”—; sin embargo, es muy
sintomático que ningún otro personaje de la obra vea nunca a la criatura —él
mismo explica varias veces que no ha revelado la verdad (aunque ello implica
entre otras cosas permitir el ajusticiamiento de una inocente) porque lo
tomarían por un lunático—: hemos de fiarnos en todo momento del testimonio de
Frankenstein, nunca vemos al “demonio”… ni a ningún otro de los protagonistas
de su historia: en todo momento hemos de fiarnos de la honestidad del narrador.
O casi: en ese punto también se manifiesta la deliberada ambigüedad de la
autora, quien no obstante, en última instancia, aproximándose al final, hubo de
decantarse por una de dos opciones narrativas: o bien preservar esa ambigüedad
hasta el último momento —alternativa que para quien esto escribe habría sido
mucho más feliz— o bien desvelar la realidad de los hechos a través de la
intervención objetiva de un tercero: en la aparición final del “monstruo”, el
transcriptor Walton —que siempre ha mantenido un cierto escepticismo— estará
presente y sostendrá una breve pero significativa entrevista con aquel, donde
la criatura muestra su arrepentimiento y, en última instancia, perdona a Frankenstein; sin que quepa
atribuir a la ceguera amorosa —el homoerotismo o idealización platónica
Walton-Frankenstein resulta bastante obvio, al revestirse su relación con el
ideal romántico de la identidad de almas superiores— la confirmación del
testimonio del narrador principal.
Así
pues, ¿quién es el auténtico héroe de esta —puede decirse con todas las letras—
tragedia? ¿El metódico y absorto estudioso movido por la ambición o la humilde
criatura con una natural inclinación al bien despreciada y repudiada por
absolutamente cualquier otro ser humano, incluido su propio creador?
No hay comentarios:
Publicar un comentario